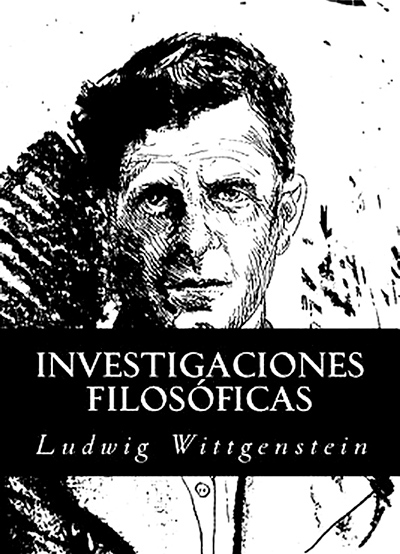El
Movimiento Analítico
El Movimiento analítico surgió en el mundo filosófico angloamericano como una reacción frente a las metafísicas europeas existencialistas, vitalistas y neohegelianas. También puedes considerarlo como un intento de fundamentar, sobre bases más sólidas, el método científico, tras la crisis de la física clásica newtoniana, como consecuencia de los hallazgos de la física relativista de Einstein en el siglo XX.
El Movimiento analítico surgió en el mundo filosófico angloamericano como una reacción frente a las metafísicas europeas existencialistas, vitalistas y neohegelianas. También puedes considerarlo como un intento de fundamentar, sobre bases más sólidas, el método científico, tras la crisis de la física clásica newtoniana, como consecuencia de los hallazgos de la física relativista de Einstein en el siglo XX.
Los filósofos
analíticos, en sintonía con el carácter pragmático de la civilización
anglosajona, han abandonando cualquier
temática de carácter metafísico y se han ocupado de cuestiones relativas a la fundamentación
del método científico. Para estos filósofos la ciencia es el único
conocimiento legítimo y racional del ser humano. La filosofía la
entienden como una tarea de clarificación del lenguaje filosófico para mostrar
sus límites y sus sinsentidos, y a lo sumo, como una reflexión sobre la
ciencia y su método. Nada más puede hacerse: los problemas tradicionales de la
filosofía son problemas de carácter metafísico que no tienen solución.
El giro hacia el lenguaje
Los filósofos analíticos parten de Hume, pero van más allá. La filosofía no puede ser una teoría del conocimiento (como lo había sido con Hume) pues al ser su objeto de estudio los procesos mentales (algo inobservable), se convierte en una metafísica. Sólo un estudio sobre los productos de ese conocimiento, es decir, un estudio sobre el lenguaje sería científico. En esto consiste el denominado "giro hacia el lenguaje" preconizado por estos filósofos. Según ellos el papel de la filosofía, si no quiere ser un pseudoconocimiento, ha de ser el análisis del lenguaje. Este análisis sólo puede tener un objetivo: estudiar los enunciados que formulamos y averiguar su sentido. Puesto que, siguiendo a Hume, sólo tienen sentido los enunciados de hecho de las ciencias empíricas o los juicios formales de la lógica y las matemáticas, los enunciados filosóficos, al referirse a entidades no observables como Dios, el alma, la Nada o el èlan vital de Bergson, carecerían de sentido. Conclusión: la mayoría de las filosofías contemporáneas son para los filósofos analíticos saberes que no aportan verdad alguna, excepto claro está, la propia filosofía analítica.
Tres tendencias
El movimiento analítico no fue un movimiento uniforme. Se distinguen al menos tres tendencias:
I-El "Atomismo lógico"
Fue formulado por Bertrand Russell (1872-1970) en sus trabajos «Nuestro conocimiento del
mundo externo» (1914), «Filosofía del atomismo lógico» (1918), y por Wittgenstein
(1889-1951) en su «Tratado lógico-filosófico».
(Bertrand Russell)
Según el atomismo lógico, el mundo entero está constituido por
un conjunto de hechos atómicos no relacionados entre sí.
Esta filosofía, según
reconoce el propio Russell, constituye un pluralismo realista extremo, pues afirma la existencia de una
multiplicidad de cosas singulares y niega que tales cosas formen una unidad,
una totalidad.
Se trata de una reacción frente al neohegelianismo (idealismo) que se había extendido en las universidades
británicas de la mano de Bradley, según el cual sólo lo absoluto (la totalidad)
es real y el todo es un proceso en el que los hechos particulares están
relacionados entre sí y adquieren su sentido real dentro de dicho proceso.
Tal concepción de la realidad se considera idealista y
metafísica y frente a ella se propone una concepción empirista y atomizada de
la realidad.
Para Wittgenstein, tal y como señala en su
Tractatus, el mundo es todo lo que acaece,
la totalidad de los hechos no de las cosas y el lenguaje debe representar los hechos del
mundo y ser así la figura lógica de la realidad, su forma lógica. De modo que el lenguaje que no se refiere al mundo habla
sobre lo que no se puede hablar (lo místico) y sobre lo que no se puede hablar
mejor es callarse.
II-El "Neopositivismo lógico"
Representado por una serie de
filósofos agrupados en torno al denominado "Círculo de Viena" como
Moritz Schilk (1822-1936) que fue su fundador, Rudolf Carnap (1891-1970) y Otto
Neurath (1882-1945). Esto autores se inspiran en el Wittgenstein del Tractatus
y aplican a la ciencia los postulados del atomismo lógico. En 1929 dan a
conocer un
manifiesto en el que expresan sus ideas sobre la ciencia y la
filosofía: la metafísica no es una ciencia pues sus enunciados no son
enunciados observacionales; el único saber legítimo del ser humano es la
ciencia; no hay más realidad que la realidad física; todo puede ser descrito en
el lenguaje de la física (fisicalismo), incluso las denominadas ciencias
humanas; el método de la ciencia es la inducción y la verificación; la
filosofía debe considerarse una actividad de análisis del lenguaje que
clarifique lo que es y lo que no es científico y que se ocupe de formular un
lenguaje sin equívocos para la ciencia y de ordenar las proposiciones
científicas.
III-La "Filosofía Analítica" o "Filosofía del Lenguaje Ordinario"
III-La "Filosofía Analítica" o "Filosofía del Lenguaje Ordinario"
Su máximo representante fue L. Wittgenstein
que en su obra "Investigaciones Filosóficas" se desmarca de sus ideas
del Tractatus. Aún dentro de esta corriente habría que distinguir dos
tendencias o escuelas: La escuela de Oxford (Quine) y la Escuela de Cambridge
en la que se incluiría el propio Wittgenstein, fundador de esta tendencia.
En las "Investigaciones
Filosóficas" Wittgenstein abandona el atomismo lógico. El significado de
las palabras no es, como sostenía en el Tractatus, una determinada realidad a
la que se refieren (denotacionismo), sino que su significado viene dado por
su uso dentro de un juego de lenguaje. Hay muchos juegos de lenguaje, cada
cual con su sentido propio. No sólo tiene sentido entonces el lenguaje
científico (que es un juego más del lenguaje), sino otros tipos de lenguaje
como el filosófico o incluso el religioso. Pero los términos y expresiones de
un determinado juego del lenguaje sólo tienen sentido si averiguamos que
pretendemos al utilizar un determinado juego de lenguaje. Los problemas
filosóficos se producen cuando el lenguaje está de vacaciones, es decir, cuando
no usamos correctamente los términos del lenguaje dentro de su juego de
lenguaje. El papel de la filosofía será entonces el de una terapia y una lucha contra
el embrujamiento del lenguaje. Las cuestiones filosóficas, o
religiosas, sí tienen ahora significado para Wittgenstein (son consideradas
incluso las cuestiones más importantes), pero no deben sacarse de su contexto
propio, no son afirmaciones de la ciencia.
¿Es posible
desembarazarse de la metafísica?
Aunque la filosofía analítica prometía no hacer filosofía (o sea
metafísica) lo cierto es que sus principales tesis (su empirismo radical, su
fisicalismo, su cientificismo) son tesis metafísicas. Esto demuestra que es muy
difícil liberarse de la metafísica. Ya Wittgenstein lo reconocía al decir que
el conjunto de las afirmaciones del Tractatus eran como la escalera que nos
permite entrar por la ventana de una casa, pero una vez dentro hay que tirarla
y no volver atrás.
De modo que aunque el movimiento analítico niega la metafísica no le
queda más remedio que hacer metafísica. Y en este punto bueno sería preguntarse
si sus postulados metafísicos son consistentes.
Un buen crítico de estos postulados fue el filósofo austriaco K. R. Popper. Este filósofo atacó los principales dogmas del movimiento analítico
(el empirismo, el verificacionismo en la ciencia, el fisicalismo y su actitud
antimetafísica). Popper reivindicó el papel innegable de la razón humana en el
proceso de conocimiento que teoriza siempre ante las experiencias que
recibimos; propuso la falsación como el auténtico método de la ciencia; admitió
la existencia de realidades no físicas como la conciencia humana; y reconoció
la posibilidad y necesidad de la metafísica, incluso para la ciencia.
Si quieres más información sobre estas críticas te remito al capítulo
sobre Popper.
Hasta otro día.